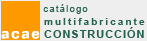Air Liner Number 4. Norman Bel Geddes & Otto Koller. 1929
Sobre la utopía neotécnica contemporánea
La emergencia de una serie de corrientes o tendencias que irrumpen en el territorio de la arquitectura contemporánea desde supuestos al menos teóricamente “antisistema”, entendiendo por ello su planteamiento fuera de los limites de la arquitectura como producción comercial u ortodoxa, tiene sus orígenes en la tradición utópica de un sector de la arquitectura moderna, en las vanguardias, continuada después, en diferentes etapas por arquitectos, artistas o grupos de ellos que aglutinan algunas tendencias inspiradas en la cultura Pop, la utopía neotécnica, la ciencia-ficción, el situacionismo, etc; es decir se trata de una corriente muy heterogénea que se nutre de amplios horizontes culturales (y “contraculturales”) y que se extienden casi desde los comienzos del pasado siglo hasta nuestros días, con una importante inflexión en los años sesenta y setenta del siglo XX.
Los gérmenes más genuinos, de este haz de tendencias por más que muy distantes de toda una serie de poéticas, sumamente heterogéneas conviene insistir, que eclosionan posteriormente, pueden rastrearse en los utopismos más caracterizados como los del constructivismo ruso y sus investigaciones y proyectos más visionarios, o en las propuestas del futurismo y en el expresionismo cinematográfico. Ya estos vectores artísticos comparten, desde diferentes angulaciones, un discurso atravesado por la búsqueda de una reformulación de las condiciones espaciotemporales de la arquitectura o de su representación, ya sea como inestabilidad formal y tectónica, como por la estética del cinetismo, la movilidad o la poética de la velocidad, como en el caso del futurismo. Esta ruptura con la condición canónica de la estabilidad de la arquitectura es en la mayoría de los casos, al mismo tiempo una reproposición del estatuto de la obra de arte (en el caso del constructivismo recuérdese el “Manifiesto Productivista” de Rodchenco, Tatlin y otros, que reformula la producción artística como una actividad eminentemente social y técnica y “antiartística” en los términos tradicionales, o los escritos del LEF, Frente de Izquierda de las Artes, integrado entre otros por Tatlin, Einsenstein y Maiakovski , que postula la integración del arte con la vida cotidiana) como una figuración de la utopía cientifista o técnica. En todo caso, la reconsideración del tiempo como elemento activo del proyecto y no simplemente como duración, apuntan una condición potencialmente abierta del mismo.
La condición de apertura (apertura del proyecto que se substanciará en diferentes direcciones) constituye la característica más profunda de este conjunto de tendencias o experiencias. A medida que van caducando ciertos contenidos utópicos de escala más universal (la crisis de constructivismo, por la desutopización del proyecto revolucionario soviético, por ejemplo), sin embargo, desde posiciones ya más claramente marginales (política y disciplinarmente) la formulación utópica sufre un revival en los años 60 del siglo XX, vinculándose tanto al movimiento situacionista y a los movimientos de crítica social y política que caracterizaron la década y parte de los años 70. Esta concepción “abierta” de la arquitectura va a revestirse de una mayor complejidad, relativizando su vinculación a la temporalidad asociada a la mera movilidad mecánica como principal exponente, para adentrarse, en diferentes direcciones, en territorios más fenomenológicos y metafóricos así como en consideraciones de índole social como base de su poética.
Es importante, por otra parte, reconocer en muchos casos la deriva de una determinada producción presentada y desarrollada como “alternativa”, que con el paso del tiempo ha podido desembocar en la generación de una praxis más pragmática y ortodoxa, aún dentro de un cierto discurso rupturista, cuando no en operaciones claramente icónicas, entrando así en resonancia con el mercado y la opción de la pura espectacularidad, que, inicialmente se planteaba criticar, cuando no combatir. Este sería el caso de arquitectos como Peter Cook, fundador de Archigram (véase su proyecto para la Kunsthaus de Graz), o de Coop Himmelblau, abanderados de la arquitectura deconstructivista desde finales de los años 80, entre otros.
En los años 60 del pasado siglo, las metrópolis de occidente han sufrido ya importantes mutaciones en un proceso de desarrollo lanzado después de la Segunda Guerra Mundial, que ya apunta los rasgos de la ciudad contemporánea. La nueva realidad urbana, frente a la compacidad de la ciudad histórica, contiene nuevas áreas, nuevos tejidos que junto a los conjuntos residenciales basados en la vulgarización de los presupuestos del Movimiento Moderno, presentan la incidencia de grandes elementos infraestructurales, zonas industriales etc., en muchos casos ya en proceso de obsolescencia producto de la aceleración de la técnica, generando así un conjunto altamente heterogéneo y desestructurado.
En ese contexto, y de manera casi simultánea hacen su aparición las propuestas de Archigram, con Peter Cook y Ron Herron, Superstudio y Archizoom o las de Haus Rucker Co. o Yona Friedman. Con operaciones y propuestas que coexistentes con las formulaciones de la Internacional Situacionista, Constant o el propio Debord y participando de estéticas influidas por la cultura Pop, por la ciencia-ficción y por los experimentos proyectuales de Buckminster Fuller o antecedentes como los diseños de Norman Bel Geddes entre otros, van a plantear proyectos especulativos como alternativas al espacio urbano y a la ciudad y a las formas de habitar en la misma, desde una concepción nueva del espacio público hasta la misma célula residencial (retomando también aquí experiencias como las de los proyectos de “The house of the future” (1956) de Allison y Peter Smithson o la “Casa Eléttrica” (1930) de Luigi Figini y Gino Pollini) tema este que constituirá un referente de investigación generalizado.
Una parte importante de esta producción, replanteando la dislocación de las tradicionales relaciones de la arquitectura con el lugar mediante la incorporación de la movilidad y la desterritorialización, como en los proyectos “A Walking City”, “Instant City” o “Seaside Bubbles” de Archigram, esta transfigurada por una fascinación neotécnica maquinista que identifica a la arquitectura e incluso a la ciudad como megaestructura con la condición de artefacto mecánico, en un campo de acción que lleva desde la casa al objeto de diseño industrial. La incorporación de elementos móviles, dirigibles y otros vehículos aéreos, formas geodésicas y estructuras neumáticas (como Haus Rucker Co.) hacen superponer una condición tecnológica al substrato lúdico y Pop que caracteriza muchas de estas abigarradas imágenes,
La apertura de estas figuraciones no hace tanto referencia a una concepción indeterminista del proyecto como al territorio de la imaginación y la pura especulación paracientífica como anticipación de una imagen del mundo por venir, tensionando la vivencia de la ciudad presente con la de una hipotética ciudad futura en una cotemporalidad simultánea o por decirlo de otro modo con las palabras de Archigram, instantánea.
Estos proyectos atraen para sí y como un elemento de su poética aquella condición frenética del espacio contemporáneo que diagnosticaba Franco Rella, ofreciéndose sus artefactos como verdadera musculatura de la ciudad nerviosa de Simmel. Por más que es evidente el componente de crítica ironía que manifiesta la producción de Archigram, no deja de haber un fondo de fascinación, una actitud ambivalente en su propuesta.
Más claramente crítica es la “Non Stop City” de Archizoom Associati, estudio de arquitectura fundado por Andrea Branzi, que intenta llevar a sus últimas consecuencias los postulados del urbanismo moderno y la ciudad industrial organizada por la producción y la conectividad sin límites, anticipándose en su propuesta a la actual realidad de la metrópolis difusa de infinitas periferias. Branzi y Archizoom derivaron también su actividad profesional, en un salto escalar cualitativo, al territorio del diseño industrial, verificando aquella ósmosis ideológica entre arquitectura y objeto industrial que referíamos antes, al igual que los también italianos Adolfo Natalini y Superstudio.
Superstudio dentro de la línea de reflexión crítica compartida por todas estas neovanguardias plantea una aproximación poética irónica (en ocasiones casi metafísica) al problema del espacio contemporáneo, una vía que aborda también el problema del paisaje irrumpiendo en el territorio del land-art y de la gran escala (p.e. “The Continuous Monument, An Architectural Model For Total Urbanisation”). Sus propuestas provocan una oscilación perceptiva producto del extrañamiento de la superposición crítica de realidades incongruentes: recordemos su propuesta para el Golden Gate o el proyecto para Manhattan cuya imagen tanto fascinó a Rem Koolhaas.
Lebbeus Woods, profesor de la Cooper Union, define también sus propuestas como “Anarquitecturas” y su trabajo, de enorme capacidad de sugestión visual, explora la poética de la destrucción y de la guerra, investigando territorios postmilitares como en su propuesta para Sarajevo. Con una formalización muy transfigurada por la estética del cómic proyecta habitáculos casi de supervivencia para una sociedad futura. Sus proyectos recorren todas las escalas de ese territorio fronterizo con un futuro inquietante y entrópico, como balizas o refugios (SoloHouse) tal vez temporales.
Procedente del campo de la poesía y la performance, Vito Acconci a partir del principio de los 80 y con su obra “Abstract House” y posteriormente fundando el Acconci Studio en 1988, se introduce en el campo de la arquitectura centrando su preocupación en el espacio público, utilizando estrategias que incorporan muchas veces elementos de cierto grado de tecnificación, móviles, efímeros, etc., aunque también otros sistemas más convencionales y estables. Sus obras actúan como condensadores relacionales en el espacio público, como acontecimiento objeto de una vivencia personal del usuario en el espacio y el tiempo, buscando la emergencia de una cierta indeterminación y apertura en la separación en términos espaciales y temporales entre lo público y lo privado; como él mismo ha declarado: “La gente sabe de arquitectura porque en algún momento, por una puerta estrecha o un techo bajo, se puede haber sentido aprisionado. De hecho, mi miedo es que el diseño del espacio puede determinar la conducta de la gente en él y eso puede ser totalitario, por eso me gusta la arquitectura móvil, con paredes que se pueden taladrar y agujerear, con los límites entre lo público y lo privado imprecisos”.
Ya en el S.XXI, el horizonte de la imaginación neotécnica y sus formulaciones de un hipotético porvenir más o menos distópico pasa ineludiblemente por la acuciante problemática medioambiental y económica que recorre el mundo como un nuevo fantasma: el cambio climático y el calentamiento global, el agotamiento del modelo energético basado en los combustibles fósiles, los peligros del modelo nuclear puestos de relieve, una vez más, por el accidente de la central de Fukushima y en fin el debate sobre las energías renovables, las hipótesis de sostenibilidad, etc. La Isla de Hidrógeno se inscribe, pues, en este contexto cultural. Un contexto donde la imaginación artística se hibrida con la especulación científico-técnica, donde la inquietud y la esperanza se reparten, no sé si a partes iguales, el terreno. En todo caso un territorio para pensar.
Juan Ramírez Guedes